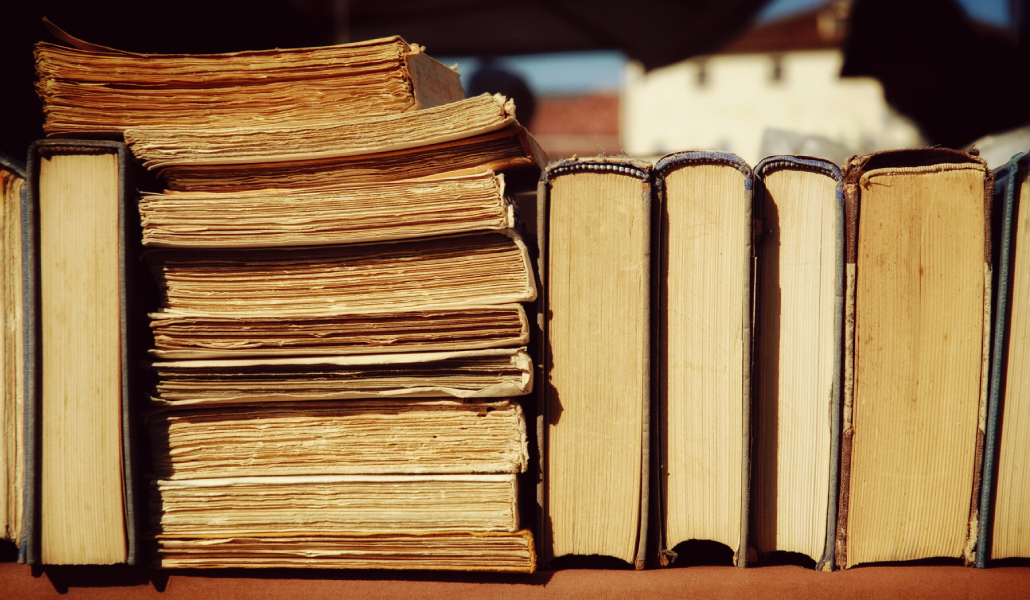El mito de la regeneración democrática
No quiero decir que debamos convivir con la corrupción. Se debe actuar contra ella. Pero no debemos escandalizarnos más de lo que nos ofendemos por nuestras propias corruptelas
El temor a la oscuridad viene de dentro. De niños nos asustan las tinieblas porque proyectamos en ellas las imágenes que nos habitan. De adultos nos ocurre lo mismo: tememos la opacidad porque nos espanta lo que podríamos llegar a hacer si nadie nos viera. Ese monstruo nocturno también podíamos ser nosotros. No somos necesariamente malos. Pero nuestra libertad recorre lóbregos pasadizos interiores para llegar a cada decisión. Para hacer el bien tenemos que rechazar el mal. Y debajo de las mejores acciones se esconden los peores combates contra nuestras sombras. En la lucha a veces se pierde y, cuando la derrota se vuelve costumbre, llega la barbarie.
Por eso, hemos hecho de la transparencia el gran ídolo de nuestro tiempo. Queremos que todo sea traslúcido para ahuyentar la noche. Parece una obviedad: si todos los monstruos salen de sus guaridas al caer el sol, para acabar con ellos solo tenemos que mantener la luz encendida. Basta la iluminación artificial para sortear el crepúsculo de la humanidad. No podemos hacer al hombre totalmente bueno, pero pensamos que así evitaremos que aflore la maldad que habita en la penumbra de cada corazón.
Sin embargo, la oscuridad es inextirpable de nuestras entrañas. Siempre quedan recovecos umbríos. Cada nueva decisión debe brotar de nuestro convulso corazón, tejido de contradicciones. Nuestra libertad debe pasar ese filtro una y otra vez. Es lo propio de la condición humana.
Pero en política hemos asumido esta idolátrica fe en la transparencia. Fue instaurada por la revolución durante lo que los franceses vinieron a llamar el Siglo de las Luces. Se situó la interioridad humana en el espacio público y se transformó la política en una cacería de hipócritas y traidores. El terror se hizo régimen de gobierno. Porque todo fuero interno era siempre una cavidad demasiado profunda para el ojo del poder. Cualquier particular es por definición sospechoso en una sociedad así concebida. La guillotina es el otro nombre de esta revolución, que terminó por devorar a sus hijos.
Desde entonces, el filo de su cuchilla ha sustituido a la espada de Damocles en Europa. Lo que pasa es que Napoleón cambió el metal por la codificación. «Hay tantas leyes que nadie está exento de ser colgado», dirá. Vivimos con la convicción de que el sistema legislativo podrá acabar con las penumbras. Narcotizamos el horror de cada caso de corrupción con nuevas medidas legislativas que traerán, por fin, la transparencia del poder.
De este modo, los gobiernos que venden la ansiada regeneración democrática terminan por ser los más corruptos. Porque trafican con una pureza imposible. Comercian con la falsa esperanza del pueblo moderno: la de un sistema absolutamente hialino.
Así, cuanto más se insiste en la diafanidad sistemática, más se incurre en la hipocresía. El que practica la virtud para aparentar públicamente es el que más cerca está de su abolición. Negar la oscuridad inevitable de todos los asuntos humanos solo sirve para sumergirnos más en ella. Porque la integridad puede convivir en lucha contra todos los vicios, pero es destruida por la hipocresía que finge que los vicios ya no existen. Por ello, estadísticamente suelen producir en la práctica más corrupción los sistemas de izquierdas: porque tienen que aparentar una mayor pureza. «La izquierda no puede robar», gritó Rufián hace unos días en el Congreso. Claro que puede. Y cuanto más aparente lo contrario, mayor es la distancia con la realidad; distancia que siempre quedará necesariamente a oscuras, para provecho de los ladrones.
En ese sentido, el pueblo es el primer motor de la corrupción. De nada serviría volver a las urnas cuando acudimos en búsqueda de la transparencia. Somos los primeros hipócritas. Usamos la oscuridad ajena para exorcizar la nuestra durante unos instantes. Lo hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Mientras criticamos la debilidad de los demás, podemos olvidar la nuestra: la derecha es corrupta, la izquierda es corrupta, el franquismo era corrupto, la transición fue corrupta, la política es corrupta; estas cosas decimos mientras nos sentimos limpios y democráticos. Y con tales afirmaciones no hacemos sino afianzar el mito de la imposible transparencia de un sistema totalmente puro. Porque siempre hay una distancia entre la apariencia pública y la realidad profunda. Cada voto solicita una mentira.
Con todo esto no quiero decir que debamos convivir con la corrupción como ruido de fondo. Se debe denunciar y actuar contra ella cuando acontezca. Pero no debemos escandalizarnos más de lo que nos ofendemos por nuestras propias corruptelas. La justicia no es un estado ideal, sino la actividad constante con la que mantenemos limpia la piscina, a sabiendas de que la depuradora también requiere un mantenimiento.
Resulta infantil y populista la confianza en un sistema. De derechas o de izquierdas, da igual. Nos conviene acabar con la idolatría de la transparencia y el mito de la regeneración democrática. Debemos trabajar por volver a situar en el centro de la política la idea de virtud. Los seres de luz no tienen virtudes. Las tiene el hombre que combate el mal que le habita. Virtuosos serán los políticos, no que prometan el fin del mal con sus ideas políticas, sino que muestren en su propia vida la lucha por el bien. Y solo los reconoceremos cuando seamos nosotros los primeros que vivamos ese combate en el claroscuro de nuestro interior.